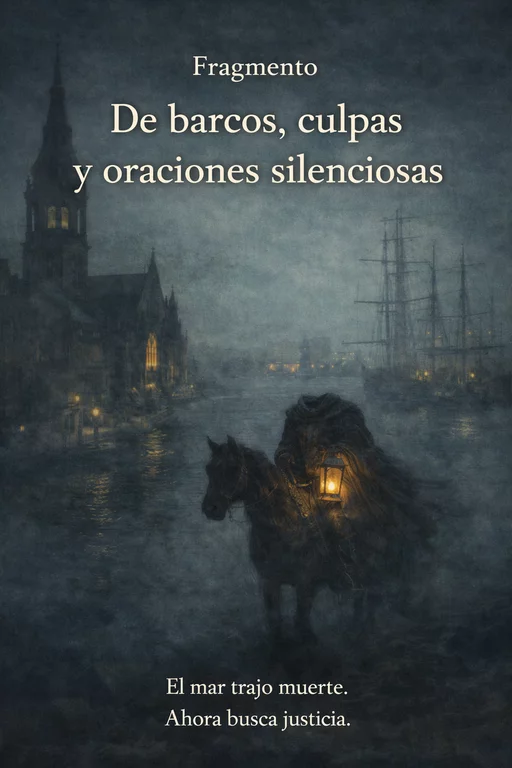Fragmento de lectura De barcos, culpas y oraciones
Epílogo: de barcos, culpa y oraciones silenciosas
Hay que saber cómo respiraba el país en aquella época.
Bremerlehe no era un lugar
de héroes, sino un lugar de espera.
Los barcos yacían pesados en
el agua, con sus mástiles sobresaliendo hacia el cielo como
dedos rotos. En las cubiertas olía a alquitrán, hierro y
miedo.
No se despidió a los
hombres.
Fueron
entregados.
Las guerras de Napoleón no conocían nombres, solo números. Los soldados vestían uniformes que no les pertenecían y juraban votos que no entendían. Muchos eran campesinos, pescadores, hijos sin elección. Se les prometió salario, regreso, gloria.
Pero el viento sabía que no sería así.
Las mujeres estaban en la
orilla, con las manos escondidas en los delantales y los labios
inmóviles.
No rezaban en voz alta.
Porque Dios escuchaba demasiado.
En cambio, se susurraban a
la niebla cosas que no se habrían confiado a ningún
sacerdote.
Creían en las
señales:
– Si el barco zarpaba sin
gaviotas, nadie regresaba.
—Si el mástil cantaba con el
viento, el mar se llevaba más de lo que debía.
—Si un hombre perdía su
sombrero al zarpar, perdía más que solo tela.
Y se creía en los que regresaban.
No todos los muertos, se decía, se iban realmente.
Algunos no encontraban la
paz.
Algunos no encontraban su
cabeza.
Algunos no encontraban el
camino de regreso y lo buscaban durante toda su vida.
En aquella época desapareció
un soldado.
No en el campo de
batalla.
Ni en el mar.
Sino aquí.
Y el país no lo olvidó.
Capítulo I: El país que recuerda (ampliado)
Bremerlehe no es un lugar
que se visite.
Uno acaba entrando en
él.
El cielo cuelga aquí más bajo que en otros lugares, como si tuviera que observar el país. La luz es lechosa, vacilante, e incluso en días claros parece haber algo invisible entre el mundo y los ojos.
El Weser fluye lento, pero no tranquilo. Sus aguas transportan historias que no quieren desaparecer. Viejas redes, cadenas oxidadas, plegarias rotas: todo se hunde en algún momento, pero nada desaparece.
Cuando llegué, me pareció que el lugar había contenido la respiración por un momento.
La gente saludaba
cortésmente.
Demasiado
cortésmente.
Sus miradas se deslizaban sobre mí, sin detenerse nunca demasiado tiempo. Nadie me preguntó de dónde venía. Nadie me preguntó cuánto tiempo me quedaría. Aquí no se preguntaban cosas cuyas respuestas temían.
Ute me preparó mi habitación. Sus manos eran ásperas, sus movimientos precisos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras sonaban como algo que llevaba mucho tiempo dentro de ella.
«Por la noche», dijo de pasada, «debería mantener las ventanas cerradas».
Me reí en voz baja. «¿Por el viento?».
Me miró fijamente durante un
largo rato.
Luego asintió con la
cabeza.
Pero sus ojos decían otra cosa.
Aquella primera noche dormí
inquieto. No por los ruidos, sino por el silencio.
Hay un silencio que
reconforta.
Y otro que espera.
Hacia la mañana soñé con
cascos.
No de un caballo, sino de la
idea de un caballo.
Cuando desperté, la niebla era más espesa que antes. Y por un instante, solo un instante, tuve la sensación de que la tierra me conocía.
Capítulo II: El pueblo sabe más de lo que puede decir
No es que la gente de
Bremerlehe no dijera nada.
Más bien decían demasiado,
pero nunca lo importante.
Hablaban del tiempo, incluso
cuando no soplaba el viento.
Hablaban de la cosecha,
aunque ya no se cultivaran los campos.
Hablaban de las guerras, de
Napoleón, de los hombres que habían sido enviados lejos y nunca
regresaron.
Pero cuando llegaba la noche
y el crepúsculo se extendía como un trapo sucio sobre las
callejuelas, las voces se apagaban.
No de forma abrupta,
no.
Se apagaban como si alguien
les hubiera quitado el aire.
Los ancianos se sentaban más
cerca de sus estufas.
A los niños se les llamaba
antes para que entraran en casa.
Y nadie, nadie, se quedaba
fuera después de la última campanada.
Había reglas en
Bremerlehe.
No estaban escritas ni se
predicaban.
Pero todos las
conocían.
Ya no se iba al viejo
camino.
No se contaban los caballos
cuando pasaban por la noche.
Y no se miraba atrás cuando
se creía oír pasos que no eran los propios.
El pastor lo
sabía.
Predicaba más alto durante
esas semanas, como si quisiera ahogar el silencio.
Hablaba de culpa, de
purificación, de la gracia de Dios,
pero sus ojos nunca
permanecían tranquilos.
Recorrían los bancos, se
detenían en los rostros, como si buscaran algo que no debía
estar allí.
Una vez, un forastero
preguntó.
Un joven, tal vez un
comerciante, con un carro y una voz que sonaba demasiado clara
para ese lugar.
«¿Por qué miran todos así
cuando oscurece?».
«¿Por qué cierran sus
puertas con llave como si la guerra fuera a volver?».
Le habían dado
pan.
Le habían dado
agua.
Y le habían pedido que
siguiera su camino antes de que se pusiera el sol.
A la mañana siguiente, su
carro había desaparecido.
Más tarde encontraron su
caballo, sin signos de violencia, pero con los ojos muy
abiertos.
Como si hubiera visto algo
que un animal no debería ver.
Nadie hablaba de ello.
Porque Bremerlehe sabía
que
las preguntas provocan
cosas.
Y las palabras dan
forma.
Era mejor callar la
culpa.
Mejor dejarla en el suelo,
donde una vez se habían enterrado cosas que no deberían haber
sucedido.
Mejor no nombrar al
jinete.
Porque los nombres son invitaciones.
Algunas noches, cuando la niebla se levantaba del agua y se extendía como dedos fríos alrededor de las casas, la gente oía algo.
No era el sonido de
cascos.
Todavía no.
Era una presión en el
pecho.
Un tirón detrás de los
ojos.
Una sensación como si se
hubiera olvidado algo que nunca se debería haber sabido.
Y entonces lo
supieron:
él estaba más cerca.
No visible.
No audible.
Pero estaba ahí.
Y el pueblo, que sabía más de lo que podía decir, siguió callado.

El que regresó
Nadie había visto cuándo había regresado Hinrich Lammers.
Solo se sabía que había vuelto.
Su casa, situada a las
afueras del pueblo, la del tejado inclinado y el pozo que
llevaba años sin dar agua clara, tenía una luz encendida una
noche.
Una luz tenue y amarillenta
que no parpadeaba como la luz de las velas, sino que permanecía
fija, como si estuviera clavada.
Hinrich había servido en la
guerra.
No por valentía, como él
mismo había dicho una vez, sino porque nadie le había
preguntado.
Cuando se marchó, era un
hombre callado. Uno de los que se quitaba la gorra al saludar y
bajaba la mirada.
Ahora caminaba de otra
manera.
Más lento.
Como si tuviera que
comprobar con cada paso si el suelo aún lo sostenía.
Al principio, los niños lo
evitaban.
Luego, los perros.
Se decía que hablaba en
sueños.
No en voz alta, sino como si
respondiera a alguien que estuviera muy cerca de su
oído.
«No aquí...».
«Aquí no...».
«Eso fue hace mucho
tiempo...».
Su esposa había fallecido
hacía años.
Se decía que simplemente se
había desmayado.
Otros decían que había
gritado justo antes.
Nadie lo sabía con certeza.
Nadie quería saberlo.
La tercera noche después de su regreso, Hinrich fue al pozo.
La luna colgaba baja, como
un ojo sucio detrás de las nubes.
El agua del balde estaba
negra, aunque no llovía.
Hinrich se inclinó sobre
ella.
Vio su reflejo y
retrocedió.
Porque algo en su rostro no estaba bien.
No era más
joven.
Tampoco más viejo.
Estaba vacío.
Como si alguien le hubiera quitado los recuerdos de los ojos y hubiera puesto algo más en su lugar, algo que ahora esperaba.
Entonces lo oyó.
No era el sonido de
cascos.
Ningún grito.
Solo una
presión en el aire, como justo antes de una
tormenta.
Como entonces, justo antes
de que dispararan.
Las manos de Hinrich comenzaron a temblar.
«No he dicho nada...»,
susurró.
«Solo hice lo que ustedes
dijeron...».
El viento cambió de dirección.
Y con él llegó algo frío, no
desde el cielo, sino desde el suelo.
Como si la propia tierra
exhalara.
Hinrich lo sintió detrás de él.
No como una
figura.
No como una sombra.
Sino como una certeza.
No corrió.
No podía.
Por la mañana lo encontraron junto al pozo.
De rodillas.
Con las manos en el
agua.
Los ojos abiertos.
Sin signos de
lucha.
Sin heridas.
Solo tenía la boca
abierta,
como si hubiera visto algo
que no podía decir.
Y en el pozo flotaba algo.
No era su reflejo.
Sino un segundo.
La mañana siguiente
La mañana llegó como siempre.
Gris.
Húmeda.
Con un cielo tan bajo que
parecía que quería tocar el pueblo y llevárselo consigo.
El gallo cantó una
vez.
Luego se calló.
La gente salió de sus casas, uno tras otro, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero nadie miró a los demás.
Asintieron con la
cabeza.
Se saludaban.
Hacían lo que siempre
hacían.
La granjera de la panadería
puso panes en la ventana, aunque sabía que hoy se vendería
menos.
El herrero abrió la puerta,
echó leña al fuego, golpeó una vez con el martillo, solo para
comprobar que aún sonaba.
Nadie preguntó por Hinrich Lammers.
No en voz alta.
El cubo ya estaba junto al
pozo.
Vacío.
Limpio.
Alguien lo había
vaciado.
Alguien lo había vuelto a
colocar en su sitio.
Esa mañana, los niños se
quedaron más tiempo en casa.
Se decía que era por el
frío.
O por la niebla.
Un perro salió corriendo del callejón, olisqueó el borde de la fuente, aulló brevemente y se soltó como si alguien lo hubiera agarrado por el cuello.
La anciana Grete, que lo
veía todo y nunca decía nada, se sentó en su banco y empezó a
limpiar frijoles.
Sus manos trabajaban con
calma.
«El viento ha cambiado»,
murmuró.
Nada más.
En casa del pastor se
encendió la luz temprano.
No escribía.
Solo estaba sentado, con la
Biblia cerrada delante de él, y se frotaba la frente, como si
quisiera borrar un pensamiento que no podía expulsar.
Un niño le preguntó a su madre por qué Hinrich ya no saludaba.
La madre se
santiguó.
No por fe, sino por
costumbre.
«No digas tonterías», le
dijo.
«No hay que saberlo
todo».
Hacia el mediodía, todo estaba dicho sin que se hubiera pronunciado una sola palabra.
Se sabía
- que Hinrich no volvería
- que había que volver a cerrar el pozo
- que por la noche había que cerrar las persianas antes
Y, sobre todo, se sabía:
que había que recordar, pero no con demasiada precisión.
Porque quien recordaba con
demasiada precisión, podía sucederle
que por la noche oía
algo
que no estaba destinado a
oídos humanos.
Cuando el viento volvió a refrescar, un extraño silencio se apoderó del pueblo.
No era el silencio de la
paz.
Sino el silencio que se
produce cuando muchos deciden al mismo tiempo no mirar.
Y en algún lugar, más allá
de los campos, más allá de los caminos,
algo se movió.
No era visible.
Pero cada vez más
cerca.
La noche en la que alguien habló
La noche llegó sin estrellas.
La luna estaba allí, en
algún lugar, pero no se dejaba ver.
Dejó al pueblo solo consigo
mismo.
Johann Feddersen estaba
despierto.
Llevaba así mucho
tiempo.
Llevaba todo el día con esa
frase en la cabeza, como un cuerpo extraño en la
boca.
Una frase que no quería
pronunciar y que, sin embargo, volvía una y otra vez.
Eso no está bien.
No se la había dicho a
nadie.
Todavía no.
El viento soplaba alrededor
de la casa, rozaba las vigas, atravesaba la chimenea, como si
buscara algo que se le había escapado.
Johann se incorporó.
La madera
crujió.
Demasiado fuerte.
Escuchó
atentamente.
Nada.
Su esposa
dormía.
O al menos eso
parecía.
Johann se puso las
botas.
Despacio.
Con cuidado.
Como si la velocidad pudiera
delatar la culpa.
Afuera olía a tierra húmeda
y agua estancada.
El pozo yacía oscuro entre
las casas, una boca negra que no se cerraba del todo.
Johann se detuvo.
«Ya no puedo más»,
susurró.
Solo para sí
mismo.
Solo para esa noche.
La frase había
salido.
Libre.
En ese momento, el viento cambió.
No se hizo más
fuerte.
Ni más rápido.
Se acercó.
Johann lo sintió primero en
la nuca, esa sensación de frío que no tiene nada que ver con la
temperatura.
Se dio la vuelta.
No había nada.
Ningún jinete.
Ningún caballo.
Ninguna figura.
Y, sin embargo, había
peso.
Como si algo grande
estuviera justo detrás de él y no respirara.
«No lo sabíamos...», comenzó
Johann, apresuradamente, con pánico,
«No era nuestra
intención...».
El pueblo no lo
escuchó.
Pero la noche sí.
El suelo vibró de forma
apenas perceptible.
No como el ruido de cascos,
sino más bien como un recuerdo.
Johann quería
correr.
Sus piernas no le
obedecían.
Entonces lo oyó.
No era un
grito.
No fue una orden.
Un roce,
como si arrastraran metal sobre huesos.
Lento.
Con paciencia.
Johann abrió la
boca.
No salió ningún
sonido.
El viento lo rozó, lo rodeó, le acarició la frente, como si estuviera comprobando algo que antes había estado allí.
Luego, una presión.
No fue brutal.
No apresurada.
Objetiva.
A la mañana siguiente encontraron a Johann Feddersen junto al pozo.
Sentado.
Con la espalda
recta.
Con los ojos bien
abiertos.
La cabeza yacía
cuidadosamente a su lado,
como si alguien se la
hubiera quitado con cuidado y la hubiera dejado allí.
Sin sangre.
Ningún signo de
lucha.
Solo una expresión en su
rostro,
como si en el último momento
hubiera comprendido
por qué a veces es mejor
callar.
Nadie gritó.
Nadie preguntó.
La anciana Grete tapó su canasta de frijoles y dijo en voz baja:
«Ya ha hablado».
Y el pueblo sabía:
La noche
escucha.
Y no
olvida.
La hora del pastor
El pastor Albrecht Thomsen se arrodilló solo.
La iglesia estaba fría,
aunque el otoño ya había terminado.
El suelo de piedra retenía
la humedad como un recuerdo.
Cada respiración sonaba
demasiado fuerte bajo la bóveda, como si la propia casa de Dios
estuviera escuchando.
No había encendido la luz.
Las velas eran para los
funerales.
Y esto, se dijo,
no lo era.
Ante él yacía la Biblia,
abierta, pero sin leer.
Las páginas se habían
abierto solas, en algún lugar del Antiguo
Testamento.
No sabía cuándo.
«Y no hablarás de lo que no quiere ser recordado».
Frunció el
ceño.
Esa frase no estaba
allí.
Cerró la Biblia de
golpe.
El ruido resonó durante
demasiado tiempo.
«Señor»,
comenzó,
y se detuvo.
Porque incluso esa palabra
le parecía insegura.
Demasiado
ligera.
Demasiado pequeña.
Desde esa mañana sabía lo de
Johann Feddersen.
De la forma en que lo habían
encontrado.
Del orden.
De la tranquilidad.
No fue un acto de ira,
pensó.
Un acto de
juicio.
Había
predicado.
Por supuesto, eso es lo que
se dice de un pastor.
Pero Albrecht realmente lo
había hecho,
durante años sobre la culpa,
sobre el perdón, sobre el silencio de las personas cuando es
más cómodo que la verdad.
Y ahora se preguntaba por
primera vez
si tal vez Dios no era el
único que escuchaba.
Un ruido.
No venía de fuera.
Del púlpito.
Albrecht levantó la cabeza.
«¿Quién está ahí?».
Su voz era
firme.
Demasiado firme.
El púlpito estaba
vacío.
Sin embargo, la sombra que
había debajo... parecía comportarse de manera diferente al
resto de la habitación.
Se levantó.
Lentamente.
«Esta es la casa del Señor»,
dijo en voz alta,
como si tuviera que
recordárselo a alguien.
La sombra no se
movió.
Pero se hizo más
densa.
De repente, Albrecht sintió
algo que no había sentido desde su juventud:
el miedo puro, que no tiene
nombre.
«Si esto es una prueba»,
dijo,
«la acepto».
Una ráfaga de viento atravesó la iglesia.
No provenía de la
puerta.
No de las ventanas.
Venía de arriba.
La Biblia cayó del
altar.
Golpeó el
suelo.
De nuevo en el mismo
lugar.
Albrecht se acercó.
Las palabras de la página ya no eran las mismas.
«No toda fe es
protección».
«No todo silencio es
humildad».
«Esas no son tus palabras»,
susurró.
«Tú no eres...».
Entonces lo oyó.
No era el ruido de
cascos.
Ningún paso.
Una llegada.
Ahora había
algo
donde antes solo había
espacio.
Albrecht se
arrodilló,
esta vez no por
devoción.
«¿Qué dices de mí?»,
preguntó,
y supo en ese mismo
instante
que esa pregunta era
errónea.
La respuesta no llegó en forma de voz.
Llegó como una certeza.
La fe protege del
miedo.
Pero no de la
culpa.
Albrecht comenzó a
llorar.
En silencio.
Sin sollozos.
Ahora lo
entendía:
el jinete no era el
tribunal.
El tribunal era
antiguo.
Y había sido ignorado
durante mucho tiempo.
Cuando se abrió la puerta de
la iglesia por la mañana,
encontraron al pastor
Thomsen con vida.
Pero nunca volvió a predicar sobre el recuerdo como gracia.
A partir de ese día, solo habló de responsabilidad.
Y cada vez que el viento
soplaba sobre el techo de la iglesia,
ponía la mano sobre el
púlpito
y guardaba silencio.
Porque ahora sabía:
Dios escucha las
oraciones.
Pero la noche
escucha las confesiones.
La caza equivocada
Al tercer día, después de
que enterraran a Johann Feddersen,
el pueblo decidió
actuar.
No por
valentía.
No por
sensatez.
Sino por la necesidad de
hacer algo.
Los hombres se reunieron al
atardecer junto al pozo.
Allí donde normalmente se
hablaba de la cosecha, los precios y el clima.
Pero ahora hablaban en voz
baja.
Demasiado en voz
baja.
Nadie mencionó el nombre del
jinete.
Nadie mencionó la
noche.
En su lugar, se hablaba de
señales.
«El perro de Ohlssen
aulló».
«La leche se ha
agriado».
«Los niños duermen
mal».
Todo era una
pista.
Nada era una
pregunta.
Pronto se mencionó el nombre que durante mucho tiempo había estado entre las palabras:
Hinrich Möller.
Un extraño, aunque llevaba
años viviendo allí.
Un hombre
callado.
Demasiado callado.
Hablaba poco en la
taberna.
Rezaba de otra
manera.
Y era el único que no había
estado en casa aquella noche.
Eso bastaba.
«Quien calla, algo oculta»,
dijo uno.
«Quien es diferente tiene la
culpa», dijo otro.
Y nadie lo contradijo.
Trajeron
antorchas.
No porque se necesitara
luz,
sino porque el fuego siempre
convence.
La persecución se puso en
marcha,
una procesión de pasos,
aliento, expectación.
Los niños miraban por las
ventanas.
Las mujeres cerraban las
persianas,
pero no por
compasión.
Por alivio.
Porque mientras alguien más
fuera el centro de atención,
ellas quedaban en la
sombra.
La casa de Hinrich Möller
estaba a las afueras del pueblo.
Allí donde el suelo era más
húmedo.
Donde el viento sonaba
diferente.
Cuando abrieron la
puerta,
no encontraron ningún
demonio.
Ningún pacto.
Ninguna sangre.
Solo a un
hombre
que levantó la
vista
y comprendió de
inmediato.
«No he hecho nada», dijo con calma.
Ese fue su error.
Porque un inocente habla
mal.
Se defiende
mientras que otros
acusan.
Le ataron las
manos.
No con fuerza.
Solo lo suficiente para
sentirse seguro.
«Dinos lo que sabes», le exigieron.
Hinrich guardó silencio.
No por
rebeldía.
Ni por orgullo.
Guardó silencio porque no sabía nada.
La primera bofetada le llegó
desde la multitud.
La segunda ya no tenía
remitente.
«Estabas afuera», dijo
alguien.
«Lo has visto», dijo
otro.
«Lo llamaste», susurró una
voz
que ya no sonaba
humana.
Hinrich levantó la cabeza.
«Hay cosas», dijo
lentamente,
«que no llegan porque las
llames».
Un murmullo recorrió la multitud.
El miedo reconoce la
verdad.
Y la odia.
Lo dejaron tirado en el
suelo.
Seminconsciente.
Marcado, no con
hierro,
sino con miradas.
A la mañana siguiente se había ido.
Su casa estaba
vacía.
Sus cosas intactas.
Se decía que había
huido.
Decían que había cometido un
delito.
Decían que ahora el pueblo
era más seguro.
Pero a la noche
siguiente
se volvió a oír el
viento.
Y esta vez
sonaba...
divertido.
Porque el jinete no se
llevaba a los inocentes.
Ni a los culpables.
Solo se llevaba a
aquellos
se negaba
mirar.
Capítulo III: La chica del pozo
Antes de que amaneciera del todo, la encontraron.
No yacía en el
pozo, como algunos susurraron más tarde,
sino junto a
él, como si la hubieran depositado allí, pieza por
pieza, con un cuidado peor que cualquier prisa.
La joven sirvienta se
llamaba Trina.
Tenía dieciséis años, quizá
diecisiete. Nadie lo sabía con certeza, porque en el pueblo se
contaban los años de los criados y las criadas de forma
aproximada, como al ganado. Era menuda, delgada, con manos que
olían a jabón y al frío hierro del cubo.
La noche anterior la habían
visto ir hacia el pozo.
Con un pañuelo sobre los
hombros, tarareando suavemente, algo antiguo, algo inocente,
que más tarde ya no se reconocía.
Sin embargo, por la mañana ya no quedaba nada de esa canción.
El cuerpo estaba
desgarrado, no como por una hoja, ni como por
mano humana.
Era como si algo hubiera
agarrado, arrastrado, buscado.
La tierra a su alrededor
estaba oscura, no solo por la sangre, sino por algo más
profundo, como si el propio suelo hubiera bebido.
Partes de ella yacían
esparcidas.
No muy lejos. No
descuidadamente.
Como si las hubieran
examinado.
Las mujeres no gritaron
durante mucho tiempo.
Un breve aullido, luego ese
silencio que es peor que cualquier grito.
Los hombres se quedaron
apartados, con las manos en los bolsillos y la mirada baja,
como si supieran perfectamente que algún día llegaría ese
momento.
El capellán fue el último en llegar.
No se arrodilló de
inmediato.
Se quedó de pie,
contemplando la imagen con una lentitud que más tarde se
interpretaría como frialdad.
Pero, en realidad, estaba buscando.
No buscaba
pistas.
Ni de culpa.
Buscaba patrones.
Porque esto no era un
asesinato.
No fue un acto cometido por
ira o hambre.
Esto fue una señal.
Vio las distancias entre las
piezas.
La dirección de las marcas
de arrastre.
La forma en que el borde del
pozo había permanecido intacto, sin salpicaduras ni huellas,
como si el propio pozo se hubiera negado a ser testigo.
Y entonces
supo:
el pueblo se había
equivocado.
Se había hablado de un
jinete.
De cascos.
Del viento y la
noche.
Pero esto era más
antiguo.
Y más cercano.
El capellán se santiguó solo
entonces.
Lentamente. Con
cuidado.
«No es un animal», dijo en
voz baja.
«Y tampoco es un
humano».
Nadie lo contradijo.
En un extremo de la plaza,
un niño comenzó a llorar.
Más atrás, la madera crujió:
una puerta que se movía con el viento, aunque no
soplaba.
Y en algún lugar, más allá
de los campos, donde el camino conduce al pantano,
algo se movió.
No se veía.
No se oía.
Pero se sabía.